El sábado 22 de noviembre de 2014, se presentó en el Palacio Tecleño el “Segundo índice antológico de la poesía salvadoreña”, una generosa compilación de la poesía contemporánea de El Salvador realizada por el poeta Vladimir Amaya y publicada por Índole Editores y Kalina. Por alguna razón, este volumen no tiene más aspiración que ser un complemento del Índice antológico de la poesía salvadoreña editado por David Escobar Galindo y publicado por UCA editores en 1982. Esa compilación original iniciaba con el primer autor de la era republicana de El Salvador y finalizaba con la última promoción de poetas que publicó en la década de 1970, antes del inicio de la guerra civil.
En 526 páginas, el Segundo índice de Amaya incluye a 74 autores nacidos a partir de 1955. Con una sola excepción, todos están vivos, aunque muchos ya no parecen estar activos como poetas. Veintitrés de los escritores incluidos son mujeres, lo cual representa el 31 % de la selección. Pero mientras Escobar Galindo se limitó a 110 poetas provenientes de dos siglos de historia, o 55 poetas por siglo, la de Amaya incluye un promedio de más de 24 poetas por década nacidos entre 1955 y 1987. El peso de una muestra tan profusa podría ser una ventaja si se busca riqueza expresiva, pero la mayoría de los poetas incluidos no se distinguen por sus personalidades literarias o por la individualidad de sus voces. Leída de principio a fin, como lo hice yo para escribir esta reseña, abruma la falta de voces individuales. Según mis apuntes, escritos al margen de mi lectura del libro, la poesía de la mitad de los escritores incluidos carece de una personalidad poética propia, mostrando un lenguaje que no evolucionó más allá del registro de la vivencia cotidiana, de la observación pasajera o de la mímesis estilística sin aportes originales de contenido.
¿Cómo se justifica la inclusión de un poeta en una antología cuando su obra es intercambiable con la de otro? La respuesta parece estar en el título del libro, que desde el principio señala que no estamos ante una antología, sino ante un trabajo cuya principal pretensión es indizar a los poetas salvadoreños. Bajo este criterio, el uso adjetival de la palabra antología coloca la muestra de poesía de cada autor en un segundo plano. Pero ni el Índice antológico de Escobar Galindo ni este de Amaya pretenden ser exhaustivos. En ambos casos, la compilación de la obra poética de los autores seleccionados es el corazón de los libros. La noción de que se trata de un índice y no de una antología parece excusar al editor de no ser aún más selectivo o de no tener una visión más crítica del conjunto. Esta dispensación se siente fallida en los dos volúmenes porque, a fin de cuentas, es la selección de poesía de cada autor lo único que tiene un atractivo real para el lector a la hora de comprar el libro.
Estoy seguro de que es posible crear un índice antológico exhaustivo, pero el resultado de ese ejercicio no solo sería pobre desde el punto de vista literario, también sería impráctico y muy poco útil como una herramienta para la investigación. En este sentido, la selección de autores que ha hecho Amaya y la elección que ha realizado de la obra de cada poeta sí ofrece ejemplos útiles al estudioso de la poesía y la literatura contemporánea de El Salvador. Aun así, necesito señalar de entrada dos exclusiones que me parecen imperdonables: la de Heriberto Montano; y la del editor mismo, Vladimir Amaya.
El Segundo índice comienza su selección con poetas nacidos a partir de 1955. Si bien esto permitió que Amaya encaje su compilación como el sucesor cronológico directo del índice de Escobar Galindo, esto también demuestra que algunos criterios de selección se han aplicado de manera mecánica. Escobar Galindo no marginó a Montano de su índice; en realidad, no tuvo nunca su poesía a la mano para poder considerar su inclusión. Por lo tanto, creo que Amaya tenía también la responsabilidad de considerar a esos otros poetas que Escobar Galindo desconocía cuando armó su compilación a finales de la década de 1970. De todos esos poetas que Escobar Galindo perdió de vista debido a la creciente fuerza de la represión que desterró a tantos escritores, y pese a haber nacido en 1950, Montano es nuestro contemporáneo y escribió su mejor obra en las últimas dos décadas, después de su regreso tras un largo exilio.
Por otro lado, la exclusión que Amaya hace de su propia obra me parece inexplicable y perturbadora. Me parece inexplicable porque creo que es muy fácil juzgar que su obra poética es de las mejores de entre los poetas nacidos en la década de 1980. Y me parece perturbadora porque cuando yo y otros poetas amigos con quienes he hablado le confiamos nuestra poesía, lo hicimos porque se trataba de un colega. Las mejores antologías de poesía no son ejercicios académicos, sino trabajos de coleccionismo, de compromiso por lo que nos apasiona de la poesía, y estas muestras de pasión suelen ser impulsadas por colegas que no solo tienen un sentido crítico de la poesía sino también la sensibilidad para reconocer el valor de la poesía desde el ámbito de su creación. En el momento en que se publica el Segundo índice, Amaya expone a los poetas incluidos a la opinión y a la crítica literaria, y su propia sustracción de esa valoración pública de los méritos, reales o no, de nuestras obras se siente como un acto de cobardía intelectual. Estoy seguro de que esta no es la razón de Amaya, porque le pregunté, pero su respuesta me indica que no consideró muy bien las consecuencias de su propia exclusión.
“No quería ser parte porque estaba actuando, como repito, de encargado de la muestra”, me escribió Amaya en un mensaje. “Al final, mi inclusión solo le hubiera quitado el espacio a otro autor, y mi intención era mostrar la poesía ajena, no la mía”. En el momento en que descubrí que él no está incluido como poeta, el Segundo índice perdió para mí algo de su valor como herramienta historiográfica, porque lo que yo esperaba encontrar en el libro no es lo que Amaya llama poesía “ajena”, sino aquella que yo podía llamar nuestra poesía.
El aparataje crítico —los criterios de selección, la nota introductoria, y las fichas de autores— están llenas de un lenguaje acrítico, incluso arbitrario. Por ejemplo, en algunas ocasiones Amaya le atribuye una excesiva importancia histórica a un escritor o a un libro pero sin explicarnos por qué. ¿Cómo se entiende que un poeta sea “interesante” o “importante” sin una línea base para interpretar en qué sentido adquiere esos atributos tan ambiguos? Por alguna razón, quizás porque trabaja con un período muy breve, Amaya le atribuye importancia histórica a la participación en grupos o talleres, cuando estos solo forman parte del fenómeno sociológico de la cultura. Una generación o un movimiento estético literario sí son categorías históricas; los modos de agrupación social o formativa de los poetas no lo son.
Luces sobre la poesía contemporánea
El hecho histórico real que define y separa esta muestra antológica de la realizada por Escobar Galindo fue la guerra. La guerra creó tres grandes vertientes que sí están ejemplificadas aquí: la de una poesía escrita bajo un régimen de aislamiento del país durante el conflicto armado y durante la década posterior de reconstrucción; la de una poesía escrita en el exilio y que dio lugar a una literatura de la diáspora; y la de una poesía formada en orfandad, que se constituyó durante los últimos años de la guerra y que se distingue porque no contó con la transición dialógica entre generaciones que había ocurrido desde el romanticismo en el siglo XIX hasta la década de 1970. Este libro es, por lo tanto, el testimonio de tres grandes rupturas en el tejido histórico y social de la literatura de El Salvador, y su concreción en un libro es una prueba de que ha llegado el momento y la oportunidad de reconciliar estas tres vertientes tan divergentes en la historia de nuestra poesía. Vale la pena señalar algunos puntos de interés que pueden arrojar luces sobre el desarrollo de la poesía contemporánea.
La crisis histórica de la guerra también produjo una crisis expresiva en la poesía. Los poetas que comenzaron a escribir entre 1960 y 1980 tuvieron problemas para adaptarse a las condiciones de la guerra, en cualquier parte, en la ciudad, en la guerrilla o en el exilio. Muchos no se adaptaron nunca y sus voces, o declinaron o se enmudecieron. Poetas que comenzaron a publicar a principios de la década de 1980, sin embargo, integraron la experiencia de la guerra como parte integral de su experiencia formativa, formulando una poética que toma como modelos la poesía modernista europea que también afrontó la crisis de las grandes guerras mundiales: Ezra Pound, T.S. Eliot o Saint John Perse. Ese grupo, conformado por Carlos Santos, René Rodas y Jorge Ávalos, para citar a poetas incluidos en el índice, fue el primero en exponer la experiencia total de la guerra desde mediados de la década de 1980.
Lo que sorprende de estos tres poetas es su rechazo a la poesía discursiva o coloquial que dominó la década de 1970, inclinándose, en cambio, por una poética simbólica y de la imagen. Las ambiciosas construcciones poéticas como El diario de invierno de Rodas o El cuerpo vulnerado de Ávalos (1984) son rarísimas en la poesía contemporánea, porque en ellas el libro, más que el poema, constituye la principal unidad poética. En ese sentido, si hay un “parte aguas” en la poesía salvadoreña, ese libro es La casa en marcha (1984-1998) de Santos, pues se impone como un puente de nuestra poesía que une los dos tiempos divididos por la guerra, al retratar un peregrinaje vital desde la experiencia de la violencia al origen del conflicto, pasando por el exilio, hasta culminar en el regreso a la patria natal. Ese arco, autobiográfico en un sentido más profundo que literal, es trazado por una poesía construida por medio de imágenes precisas, en una voz muy depurada, e interrumpidas una sola vez por una larga narrativa poética en la que se purgan los demonios del horror de la guerra durante una crisis existencial del poeta. Ese libro es, por sí mismo, una metáfora de la poesía actual. Estos versos de Santos, de gran belleza formal y de un lirismo verbal puro, por ejemplo, son sobre los cuerpos mutilados que aparecían a diario en las quebradas y caminos de El Salvador durante la guerra:
Cae la lluvia.
Cae del cielo revuelto,
y se mira a sí misma
desde dentro de las hojas,
como a través de los jades
de una estancia viva.
Bajo la tierra abierta
se demoran, esparcidos,
sin ebriedad, los muertos.
Mojados como los árboles.
Los poetas que comienzan a escribir en El Salvador después de 1985, en los años finales de la guerra, conforman un grupo que se definió a sí mismo por una actitud neorromántica: el punto de partida no es la imagen, sino el registro emotivo de la vivencia personal. La poesía de estos poetas es un diario de vida (o de combate) donde la actitud vital del poeta importa tanto como el poema mismo. Esta actitud delimita y restringe el espectro temático de estos poetas. De entre ellos, que son muchos, destacan Otoniel Guevara y Nora Méndez. El primero trasciende esta modalidad neorromántica por una vocación lúdica hacia la palabra; Méndez, porque tiene cosas interesantes que decir sobre la mujer desde una clara perspectiva feminista.
Aunque es interesante notar que hay poetas que se formaron o que escriben desde la diáspora, como Carlos Parada Ayala, Vladimir Monge o Tania Pleitez Vela, es difícil apreciar la calidad de sus obras en las muestras que ofrece el Segundo índice. En ese sentido, hay que recordar que Claribel Alegría, Alfonso Kijadurías y Carlos Santos también escriben una poesía desde el exilio o desde la diáspora, pero no la consideramos nunca bajo ese criterio; se trata de tres poetas excepcionales y la distancia geográfica no ha sido nunca, porque no lo es, una consideración literaria válida.
También es posible notar una veta neoclásica en la poesía contemporánea que tiene un origen claro en el grupo de Elisa Huezo Paredes, Irma Lanzas y Matilde Elena López en la década de 1960, y que encuentra un espejo natural en la poesía actual de María Cristina Orantes, Carmen González Huguet y Alberto López Serrano. Esta actitud no solo se expresa por una inclinación a las formas clásicas, sino también por una actitud que prefiere la contención estilística o el eufemismo retórico al momento de tratar cualquier tema. Sorprende por ejemplo, cómo González Huguet trata conceptos extraídos del lenguaje de la pornografía moderna para crear construcciones extáticas de poesía erótica, como lo muestra el primer párrafo de un soneto titulado “Bukkake”, una palabra que yo desconocía y que tuve que buscar en internet para comprender su significado y asimilar lo que esa chocante revelación implica para estos versos:
Báñame con tu amor, báñame entera,
cubre mi cuerpo, llénalo de nieve,
de la secreta fuente que se atreve
a desafiar la muerte y su frontera.
La poesía homoerótica de López Serrano, en cambio, busca sus modelos en la poesía griega, una característica que emparenta su obra con la poesía más reciente de Ricardo Lindo. Y esto, a su vez, apunta a otra fuente de inspiración para el lenguaje de la poesía contemporánea. Varios poetas toman como referentes a los modernistas de Grecia y de España —Konstantino Kavafis, Odiseas Elytis y Vicente Alexandre en particular, según se aprecia—, y producen, como ellos, poesía que, sin ser épica, es de largo aliento. Estos poetas, entre los que se puede incluir a Javier Alas, a Jorge Galán y a Claudia Meyer, crean en sus poemas espacios alegóricos que se transmutan a su vez en espacios verbales. Esta corriente está mucho más emparentada con la poesía española actual, lo cual parece ser una rareza en El Salvador, pues sus poetas se suelen nutrir más de la poesía moderna de Latinoamérica, en el mejor de los casos, o de la canción de protesta, en el peor de ellos. La poesía de Hugo Lindo y de David Escobar Galindo, ambos de auténtica vocación hispánica, encuentra a sus mejores herederos en estos poetas, sobre todo en Galán, que ha logrado desarrollar una voz sobria y un lenguaje urbano muy personal.
La mayoría de los poetas nacidos en la década de 1970 rompe con el retoricismo discursivo de los neorrománticos y comienzan a formular una poesía más precisa, más limpia en su expresión, a veces muy humana, como en el caso de Osvaldo Hernández, que habla en este poema (no incluido en el índice) de la ausencia de un hombre muerto prematuramente:
ella alarga una mano triste y palpitante
como si el peso de un corazón sostuviera en su cuencocoge una camisa
fresca como un río
y se moja el rostro
con el perfume de las fascinacionesaún sigue en esta cama
piensa
si es verdad que los relojes no mienten
si es que todo lo ven los espejos
si afuera las flores respiran el perfume de las fascinaciones
Con Alfonso Fajardo nace una nueva tendencia de poesía, desbordante e incontenible, que él domina muy bien. El controlado flujo del lenguaje de Fajardo, que adopta a consciencia la actitud del “poeta maldito”, logra efectos verbales alucinantes sin perder nunca la coherencia porque la sabe trabajar desde el centro emocional del poeta como visionario. Entre los poetas nacidos en la década de 1980, esta vertiente poética se torna en un nuevo tipo de retoricismo, donde las imágenes se suceden y atropellan anulando su efecto. Dos poetas que han aprendido a tomar las riendas de una poesía visionaria, construida con símbolos o imágenes son Laura Zavaleta y Rebeca Henríquez. Ambas exploran con gran densidad metafórica temas de la familia, la memoria o la violencia, a veces todo esto en un mismo poema. Henríquez, en particular, no está muy bien representada en la antología porque su poesía ha evolucionado más allá de lo que se muestra en el Segundo índice, pero en uno de los poemas incluidos, “Autismo”, es posible ver la transformación de un lenguaje discursivo en las primeras estrofas a un lenguaje de orden más simbólico, como se muestra en la última estrofa de este largo poema:
Ya no hay cicatrices nuevas.
No hay apremios ni remordimientos
ni la necesidad ineludible de un abrazo en la plenitud de un vendaval.
Me resguardo.
Es muy pronto para que las Parcas inicien la labor macabra
de hilvanar el ropaje límpido de mi muerte.
Otros dos poetas muy prometedores de la última promoción son Miroslava Rosales, que se inclina por un lirismo intelectual, y Vladimir Amaya, que sabe cómo romper el horizonte de expectativas de los lectores, tal y como lo demuestra este fragmento:
Abrázame muy fuerte, mujer barbuda.
Bésame con odio
porque nunca existió el amor en los caminos.
Déjame morder la navaja del vino amargo en esta hora de la tarde.
Y por último, Elena Salamanca representa una vertiente postmoderna de poesía en la que utiliza recursos de las artes visuales y de la crítica académica para desmitificar el ecléctico repertorio de los símbolos culturales salvadoreños. El extrañamiento y la parodia no están muy lejos de poemas que subvierten incluso los mitos culturales, como se hace evidente desde los primeros versos de “Sobre el mito de Santa Tecla”:
Un hombre pedirá mi mano
y me la cortaré.
Nacerá otra
y volveré a cortarla.El hombre pensará:
qué perfecta mujer, es un árbol de manos:
podrá ordeñar las cabras,
hacer queso,
cocer los garbanzos,
ir por agua al río,
tejer mis calzoncillos.
Como última observación, la selección que Amaya ha realizado suele ser muy eficiente en mostrar los variados registros de los poetas, pero no siempre. Por experiencia puedo afirmar que no soy un poeta concentrado solo en el tema amoroso, pese a lo que parece por la selección que se ha hecho de mi poesía. André Cruchaga, quien a veces me da la extraña impresión de ser un constructor de simulacros poéticos —es decir, poemas muy bien trabajados pero que carecen de un impulso poético profundo—, está muy bien representado con una selección que lo muestra en su mejor forma. René Figueroa, por otro lado, aparece representado por un solo poema que, a su vez, no es característico, y eso me parece injustificado. De algunos poetas me sentí invitado a leer más de su poesía aun cuando sé que la totalidad de sus obras no tiene nada más que ofrecerme. Sin embargo, el Segundo índice ofrece suficiente variedad como para ser un modelo para armar: el lector es libre de elegir y rechazar de acuerdo a sus necesidades y sus gustos. Yo, por ejemplo, taché 37 de los nombres de los poetas incluidos para advertirme que no necesito volver a leerlos. Eso me deja con otros 37 para leer y releer cuando me plazca, y eso me basta.
Jorge Ávalos es periodista y escritor salvadoreño.




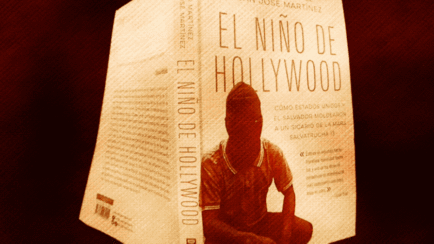






Opina
5 Responses to “La poesía actual de El Salvador”
Están equivocados con la obra de André Cruchaga. Eso de simulacros poéticos”, que maniefiesta en el artículo, significa que no lo han leído en profundidad, este poeta, el mejor de latinoamérica. digno de un nobel es completo en el amor, erotismo, la guerra y fragmentos de la vida, la paz. . Sus pensamientos son extraordinarios e infinitos… (viene el libro RÁFAGAS, con miles de ellos) . De los mov. literarios, me da igual sea surrealista, creacionismo, barroco, romanticismo, realismo, modernismo, parnasiano. yo lo veo en la profundidad de su escritura, y giros literarios, en la revolución, y sus premoniciones,… Él va en busca de la perfección y con metáforas geniales domina lo erótico, la objetividad del hombre y sus características humanas. y un largo etcétera. me complace saludarlo cordialmente.